El nacimiento de las ciudades tiene orígenes muy diversos que los podemos agrupar en cuatro. Un origen hidráulico (fácil producción de alimentos gracias al tipo de suelo o el clima), económico (cruce de caminos mercantiles), militar (fuerte protegido del exterior) o religioso (la ciudad como templo).
En muchas ocasiones, la organización del territorio alrededor de las ciudades ha estado determinada durante siglos por el abastecimiento agrícola (Thünen,1820). En el famoso fresco la “Alegoría del Buen Gobierno” de Lorenzetti (Imagen 1), donde se muestra el funcionamiento de la ciudad toscana ideal en el siglo XIV, sale representada en la parte central la puerta de la muralla, que comunica la ciudad con el campo del cual se alimenta. No es casualidad que la raíz latina agro- también da significado a aquella zona rural que algunas ciudades designaban como tal dentro de su jurisdicción.

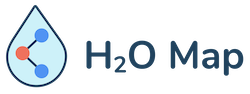



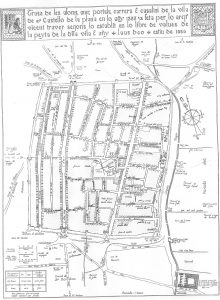
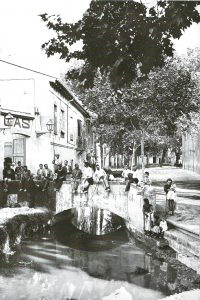
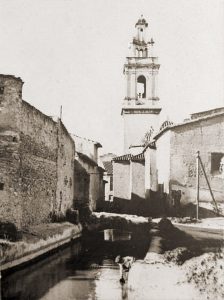
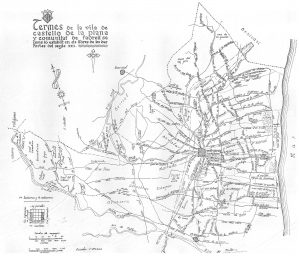


Deja una respuesta